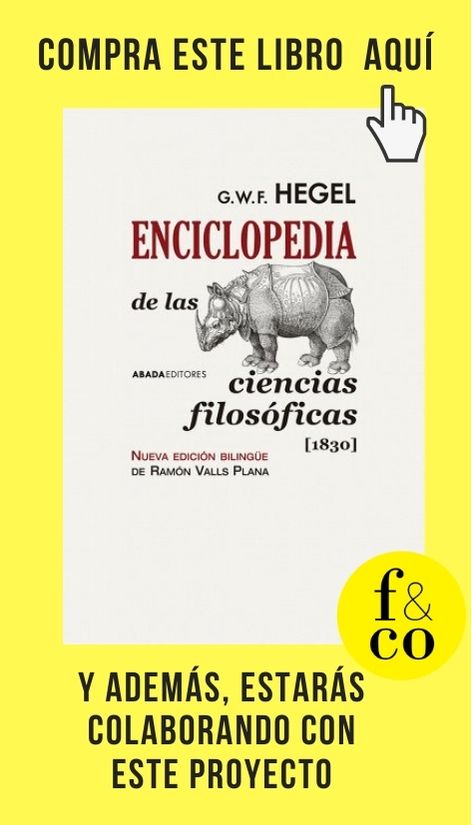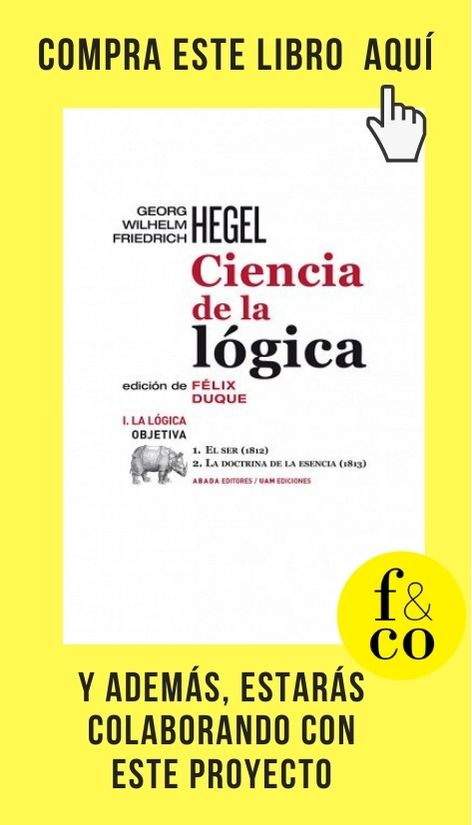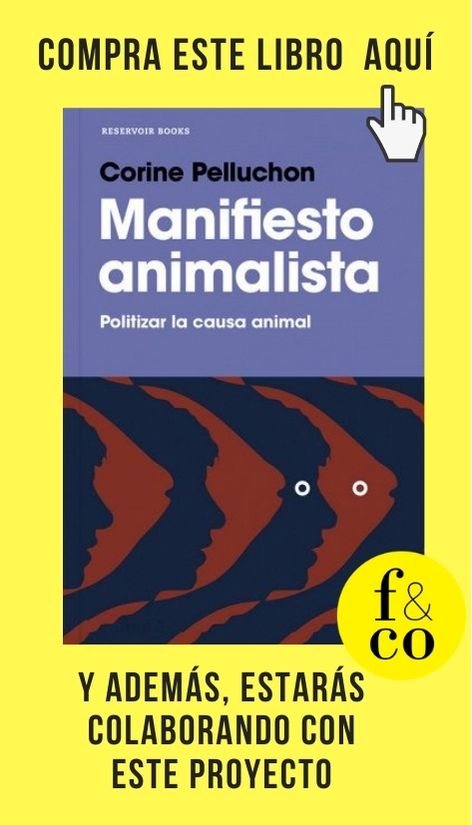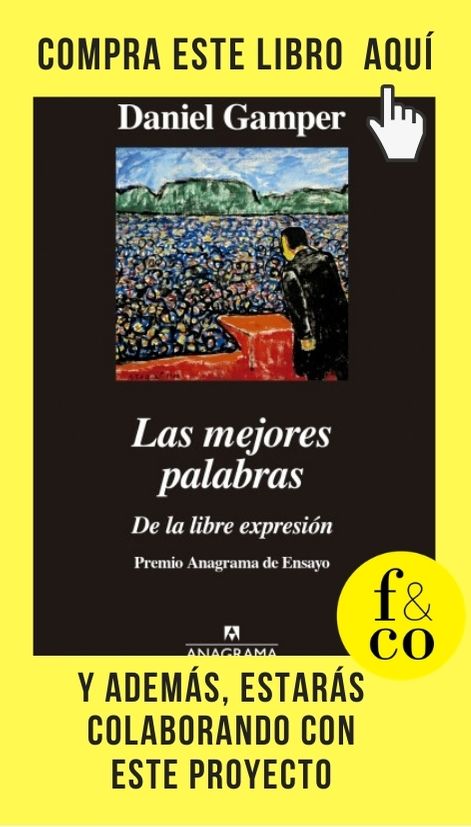El texto presenta algunos de los aspectos centrales del análisis epistemológico y metafísico en la filosofía temprana de Nishida Kitarõ (1870-1945), para luego explorar cómo determinadas dificultades intrínsecas a su teoría de la conciencia y la subjetividad están íntimamente relacionadas con una serie de problemas de alcance ético y político. Al discutir la filosofía práctica que se deriva de la conceptualización del yo nishidiana, se contrasta hasta qué punto sostienen a un sujeto moderno replegado sobre sí, fortificado en su interioridad, distanciado del afuera-mundo. Así, en línea con la sospecha expresada por Adorno, se comprueba si es posible encontrar una función ideológica en la doctrina de la conciencia del filósofo japonés.
Por Montserrat Crespín Perales, Universidad Autónoma de Barcelona
La filosofía analítica y las diversas orientaciones continentales están reactivando un diálogo fructífero en torno a cuestiones sobre la subjetividad, la conciencia, la percepción, la personalidad, etc. El agotamiento de las corrientes postmodernas que dominaron el panorama filosófico más reciente quizás deriva, como expone Innerarity, de su imposibilidad de superación de los aspectos subsanables de la modernidad: conciencia, mundo y representación. Lejos de encarar y zanjar las cuestiones que la modernidad elevó, las interrogaciones se camuflaron en una «reedición de la modernidad», curvándose hacia aquello mismo de lo que querían huir. La reemergencia sin camuflaje de preguntas hasta hace poco condenadas al tribunal de apelación vuelve a llamar la atención sin necesariamente tamizarse con el filtro de la absolutización de lo cultural.
Incorporar a las actuales discusiones las aportaciones de Nishida Kitarõ (1870- 1945) es una necesidad que ya no puede ceder ante objeciones que se sigan empeñando en excluir aportaciones filosóficas no occidentales. Está en lo cierto James W. Heisig cuando afirma que la filosofía de Nishida fue y continúa siendo, de principio a fin, una filosofía de la mente. Ciertamente, sus ideas pueden nutrir y completar las actuales investigaciones filosóficas que se encaran desde la filosofía de la mente, la epistemología, la ontología, etc.
En primer lugar, este texto propone presentar algunos de los aspectos centrales del análisis epistemológico y metafísico en la filosofía temprana de Nishida, su alcance y sus limitaciones. Para ello se relacionará la noción central de su primer proyecto, a saber, la «experiencia pura», con el enfoque epistémico de la perspectiva de primera persona. A partir de ahí, se tratará de desvelar cómo se engendra un problema ético y político que está íntimamente conectado con las líneas maestras nishidianas sobre el experimentar y el conocer, pero que, en su ocultamiento, habitualmente suele pasar inadvertido.
Origen del problema
Este artículo continúa y retoma con una luz diferente algunas cuestiones que quedaron abiertas o que identifiqué mejor tras mi investigación sobre el período inicial de la trayectoria de Nishida Kitarõ, sin duda alguna una de las figuras centrales de la filosofía de Japón del siglo XX.
Conocer su pensamiento no solamente acerca a un conjunto de complejos problemas filosóficos. Además, aproxima a un sistema de pensamiento que dibuja a su vez un mapa útil para reseguir algunos de los acontecimientos intelectuales más significativos de la modernidad y contemporaneidad filosóficas en Japón. La vida y la obra del pensador señalizan la filosofía en y de Japón en el período que va desde la Era Meiji (1868-1912) a la Taishõ (1912-1926) y de ahí a la primera parte del período Shõwa (1926-1945).
En los hitos filosóficos del período 1868-1945, se pueden observar los pórticos y las transiciones que circulan sincrónica y asincrónicamente. Desde la fructífera ingenuidad con la que los intelectuales reformistas y pioneros de la filosofía moderna en el país adoptan y adaptan el espejismo de la Ilustración europea y su idea de progreso (Meiji) hasta pasar, de forma progresiva, pero a veces atonal para el lector europeo, a alimentar discursos filosóficos guiados por principios nacional-culturalistas (Taishõ y Shõwa).
Personal y filosóficamente, Nishida experimentará «en sí» y «con» esos vuelcos que quedan como muescas en sus obras. El lector puede asistir al proceso por el cual su pensamiento se amolda, reacciona o rechaza diferentes presupuestos filosóficos, sociales y políticos de un tiempo esencial para comprender el Japón del momento y de un mundo que se iba desgarrando al pasar del optimismo decadentista finisecular a la travesía descarnada de la primera mitad del siglo XX.
Conocer el pensamiento de Nishida Kitarõ (1870-1945) nos acerca a un conjunto de complejos problemas filosóficos y nos aproxima a un sistema de pensamiento que dibuja a su vez un mapa útil para reseguir algunos de los acontecimientos intelectuales más significativos de la modernidad y contemporaneidad filosóficas en Japón
La importancia filosófica de Nishida es incuestionable. Indiscutible en su época cuando, tanto los discípulos más apegados a sus ideas como los críticos, no dudaron en reconocer los muchos méritos de las sendas abiertas por sus planteamientos. Y sigue sin ponerse en entredicho entre los investigadores actuales.
Esa inapelable significación de la filosofía de Nishida es la que me llevó en su momento a estudiar en profundidad, aunque acotando el espacio temporal y las obras, su filosofía temprana, tratando de desentrañar del modo más claro posible la conceptualización de la subjetividad en su primer período (1911-1923). La que quiero avanzar aquí y dejar formulada es una línea de exploración expedita tras concluir aquel estudio.
La conceptualización de la subjetividad del primer Nishida, cuya estructura conceptual se va redefiniendo en torno a las nociones de experiencia pura, de autoconciencia y de voluntad, sigue el pasaje desde el carácter abierto de una subjetividad dirigida por el conocimiento y la acción hacia su lenta pero progresiva modificación, puesto que al sujeto se le suma y pre-designa origen y destino cultural, étnico y social.
Son los resultados obtenidos con el estudio de los presupuestos epistemológicos y ontológicos del primer Nishida los que guían hacia el problema en su edificio ético y político. Ellos posibilitan y hacen necesario preguntarse sobre la fundamentación ético-política que se yergue como un doble anexo a su teoría de la conciencia y la subjetividad. Como se tratará de mostrar, la dificultad de la tesis de la identidad de lo uno y lo múltiple no solamente es epistémica y metafísicamente problemática, sino que traslada su limitación a cuestiones valorativas.
Conviene, por tanto, explorar hasta qué punto la identidad epistémica y metafísica se traspasa, y en qué términos, a lo ético-político. Para ello se propone mostrar si existe una conexión entre el planteamiento epistemológico y metafísico que sirva para responder sobre lo cierto o incierto de su íntima correlación ética y política. Por tanto, si es el caso que, como expusiera Isaiah Berlin (1909-1997), las concepciones éticas, como la por él referida en torno a los dos sentidos, positivo y negativo, de libertad, se desprenden de la visión que se tenga de lo que constituye un yo. Y, si es así, qué filosofía práctica se desgaja a partir de la conceptualización del yo nishidiana.
Entre otras cosas, mostrando primero el perfil esencial de la conceptualización nishidiana sobre conciencia y subjetividad, se deberá cuestionar hasta qué punto la tesis de la identidad epistemológica y metafísica equivale a la identidad (identificación) entre individuo y sociedad-Estado, trastocándose con ello las fronteras del yo autónomo. Si así se demuestra, los resultados pueden servir como una evidencia más para rastrear qué es lo que ha impulsado históricamente los virajes desde las éticas de la autorrealización y de la libertad positiva (como autonomía) hacia discursos en los que el sujeto corre el riesgo de replegarse sobre sí en la fortificación de su interior, en la pura y esférica contemplación-de-sí. Esto es, si la respuesta sobre el conocimiento y la experiencia que marcan este momento inicial de la filosofía nishidiana convienen con un sujeto en el recinto, en su isla de conciencia.
En definitiva, se propone estudiar qué elementos pueden favorecer un distanciamiento del sujeto o arrastrarle hacia un paréntesis del juicio, encerrado en las paredes de su interioridad. Un sujeto que mira hacia el afuera-comunidad en el que vive, pero con el que mantiene distancia o extrañamiento.
De la filosofía de Nishida Kitarõ Conviene explorar hasta qué punto la identidad epistémica y metafísica se traspasa, y en qué términos, a lo ético y político
La experiencia-conciencia pura y el problema de lo uno y lo múltiple
Siguiendo un orden argumentativo que ayude a desocultar la interrogación ética y política antes descrita, conviene ahora presentar el núcleo esencial del originario planteamiento epistemológico y metafísico de Nishida.
El que posiblemente sea uno de los mejores lectores coetáneos e intérpretes críticos de la filosofía de Nishida, Tosaka Jun (1900-1945), describió en 1932 con precisión que la filosofía nishidiana era algo así como una espiral cuyo centro de preocupación era el constante «problema de la conciencia» (ishiki no mondai-意識の問題). Lo expresó del siguiente modo:
«Para muchos miembros del público lector, el problema intelectualmente más significativo en los relativamente antiguos escritos de Nishida es ‘el problema de la conciencia’ (incluso he escuchado esto mismo directamente del profesor [Nishida]). En primer lugar, se debe recordar que el problema constante en la filosofía de Nishida es este problema de la conciencia y que [su] filosofía no es sino una extensión de este problema. De esto se puede decir que es verdad para la ampliamente leída Estudio sobre el Bien, cuya esencia académica consistía en una teoría de la experiencia directa, mientras que no hace falta que se diga que sucedía lo mismo en el caso de Intuición y Reflexión en la Autoconciencia. Así pues, la filosofía de Nishida empieza a partir del problema de la conciencia».
Tosaka no yerra al describir la preocupación medular de Nishida que conviene también con un siglo XX filosófico que empezó y finalizó, en palabras de Crane, obsesionado con «el problema de la conciencia». Exponer, aunque sea aquí de manera esquemática, la génesis del problema de la conciencia y la perspectiva epistémica en la que se encuadra, además de ayudar a llegar a las preguntas planteadas en este artículo, situará su pensamiento en el entramado de la historia de las teorías filosóficas sobre la conciencia del siglo pasado.
Si se sigue la clasificación de Dilworth y Silverman en el ensayo en el que presentan, con un enfoque intercultural, el paradigma de-ontológico (de-ontological) del «yo», se pueden encontrar dos grandes conjuntos de teorías que responden de manera diferente a la pregunta sobre qué constituye el yo: la pro-ontológica y la antes indicada, deontológica. La que aquí interesa reseñar es esta última, porque tanto la conceptuación inicial del yo en Nishida así como, más claramente aún, su reformulación posterior se clasifican habitualmente desde ella. Según esta posición:
«[…] cada intento de «autoconocimiento» no va más allá de la presentación finita, contingente y provisional de la existencia humana, y resulta en una fragmentación del supuesto yo en sus componentes experienciales. […] La conciencia mantiene la organización y categorización de las funciones, pero no puede reunir o reintegrar la totalidad de los actos humanos bajo un solo principio de síntesis».
Tradicionalmente, Hume ejemplifica una de sus versiones fuertes. Como es conocido, el filósofo describiría la idea de «yo» o «mente» como una colección de percepciones diferentes que se van conectando. El «yo» no sería nada más que el resultado de nuestro «nombrar» o «representarnos» ese fluir de percepciones, aunque habitualmente se olvide la falta de referencialidad de la expresión.
La preocupación medula de Nishida Kitarõ es, como atestigua su discípulo Tosaka Jun (1900-1945) el «problema de la conciencia»
Recordar el enlace entre la perspectiva de-ontológica y la enmienda humeana a la idea singular, substancial, del «yo», sirve de patrón para entender parte de las críticas que Nishida realiza a las precondiciones de la epistemología y la metafísica modernas, empezando por situar el concepto de «experiencia pura» (junsui keiken-純粋経験) de su primer trabajo de relevancia, Estudio sobre el Bien (Zen no Kenkyu~) [善の研究] , de 1911. La filosofía nishidiana departe constantemente y con el paso de los años con la voluntad filosófica tras el concepto de «experiencia pura» y en una línea de continuidad temática, aunque, evidentemente, puliendo sin cesar las aristas de su primera etapa filosófica. Cualquier visión de conjunto del proyecto filosófico del filósofo japonés comienza, pues, considerando esta primera obra y esa noción central, «experiencia pura».
Habitualmente, la literatura académica ha escogido explicar la noción fijándose en las siguientes cuestiones. Por un lado, que el concepto sirve de herramienta filosófica para criticar y deslegitimar el dualismo cuerpo-mente o sujeto-objeto. En segundo lugar, es común encontrar estudios que, a partir de la filosofía comparada, explican el concepto nishidiano cotejándolo con el concepto análogo (aunque no con exacta equivalencia filosófica) de William James (1842-1910). Y, por último, otras interpretaciones prefieren presentar la noción como alusiva a la práctica del budismo zen de Nishida. Aquí se va a optar por ceñir la lectura desde el planteamiento epistémico resaltando sus implicaciones metafísicas, sin dar por sentado que el filósofo ofrece un sistema no-dual asintomático.
Como bien comenta Maraldo, la filosofía temprana de Nishida se puede leer como un proyecto que cuestiona algunos de los principios básicos de la epistemología moderna, entre los cuales estaría esa regla que describe la estructura del conocimiento como el proceso correctivo que se produce entre un sujeto cognitivo y un objeto de cognición. En otras palabras, la moderna teoría del conocimiento asume de suyo la asimetría entre sujeto y objeto, presente tanto en el realismo como en el idealismo epistemológicos.
Parece claro, a partir del proyecto cartesiano, pero más aún con el criticismo trascendental kantiano, que la epistemología se reconduce permanentemente a la mutua co-determinación del ser humano y el «mundo-humano». Es el reinado de la forma de pensar moderna que Welsch caracteriza como antrópica: en todo hay que partir del hombre y todo hay que remitirlo al hombre. El mundo es mundo humano.
A priori, la propuesta nishidiana podría verse como una puerta filosófica de superación de ese principio antrópico. De hecho, la intención filosófica de Nishida al pugnar por definir una experiencia que vaya más allá de las oposiciones (sujeto-objeto, hombre-mundo, cuerpo-mente, etc.) y proponer para ello la noción de «experiencia pura», sería su particular aportación para desanudar lo que también Welsch define como la «incongruencia» que se da entre hombre y mundo. Esto es, la falta de coherencia entre dos órdenes escindidos, el humano (res cogitans) y el mundano (res extensa).Refinar el significado de experiencia y experimentar sería el modo nishidiano de resolver el callejón al que conduce el principio antrópico. El puro y directo experimentar abriría el camino para conocer los hechos tales como estos son, según la famosa formulación con la que inicia su obra Estudio sobre el Bien:
«Experimentar significa conocer los hechos tales como estos son, conocer de conformidad con hechos renunciando por completo a las propias elaboraciones. Lo que normalmente llamamos experiencia está adulterado con alguna clase de pensamiento, de manera que al decir pura me refiero a la experiencia tal como ella es, sin el menor aditamento de deliberada distinción. Por ejemplo, el momento de ver un color o de oír un sonido es anterior, no solo al pensamiento de que el color o el sonido es el hecho de la actividad de un objeto exterior o de que uno lo está sintiendo, sino también anterior al juicio de lo que pueda ser el color o el sonido. En este sentido, la experiencia pura es idéntica a la experiencia directa. Cuando uno experimenta directamente su propio estado de conciencia, no existe todavía un sujeto o un objeto, de suerte que el conocer y su objeto están completamente unificados. Este es el tipo más refinado de experiencia».
Para Nishida, la «experiencia pura» y sus expresiones equivalentes, como «conocimiento directo» o «experiencia directa», entre otras, refieren a ese estado de la «experiencia tal como ella es, sin el menor aditamento de deliberada distinción». Lo que se denota con esa experiencia refinada es el estado perceptivo e intelectual más básico (el contenido constituyente mínimo de cualquier experiencia) que subyace y precede cualquier ulterior distinción cognitiva o deliberativa y que, a su vez, refiere al núcleo fundante de la realidad (su principio ontológico).
El concepto clave en la epistemología de Nishida es «experiencia pura». Con este concepto, el autor menta : «[la] experiencia tal como ella es, sin el menor aditamento de deliberada distinción»
La tesis epistemológica central en este planteamiento consiste en mostrar que la experiencia pura subyace y antecede a cualquier tipo de posterior juicio cognitivo. Es justo aquí donde se abre la posibilidad de interpretar el concepto de «experiencia pura» a partir de la perspectiva de primera persona, modo de presentar los estados conscientes que son experimentados por un sujeto.
Al igual que la perspectiva de primera persona, la experiencia pura de Nishida se caracteriza por ser privativa del sujeto que experimenta. Cada sujeto posee el privilegio epistémico respecto a esa posición interna. Y a pesar de que, desde el nivel epistemológico, la no-dualidad no parte de una subjetividad como entidad fija, sin embargo, necesita presuponer a un sujeto. Eso sucede también al releer la definición que aporta el filósofo japonés de experimentar como «conocer los hechos tales como estos son» sin la duplicación estructural del sujeto y objeto del juicio o la deliberación:
«Experimentar significa conocer los hechos tales como estos son, conocer de conformidad con hechos renunciando por completo a las propias [del sujeto] elaboraciones».
La ontología de primera persona de esta subjetividad se justifica más aún como equivalente del concepto de experiencia pura si se repasan sus características principales. Según exponen Northoff y Heinzel, la perspectiva de primera persona se caracteriza por dar lugar a una experiencia intra-subjetiva, esto es, privada y no accesible o contrastable públicamente. Mientras la experiencia es intra-subjetiva, se cierra el paso a cualquier tipo de re-conocimiento (discriminación, determinación) que particularizara el «estado mental» (o perceptivo) en cuestión. Precisamente por la intra-subjetividad, los estados mentales en la perspectiva de primera persona son trasparentes y homogéneos, lo que significa aquí que se está ante una pura «experiencia» o «sensación en bruto» (raw feeling), prístina, inmediata y directa. Esa inmediatez y esa sensación directa se corresponden con lo que en teoría del conocimiento se conceptúa como «realismo ingenuo», también al referir a la percepción como fuente de conocimiento. Es decir, la adecuación (aparentemente garantizada) entre lo que se experimenta y el «ser» de lo experimentado. Por eso, lo que experimentamos en esa estancia de la perspectiva de primera persona «pasa por ser verdad», pues no otra cosa se presenta que el contacto directo previo a cualquier ulterior proceso correctivo, representativo o causal, sobre qué particulariza y enmienda, evalúa, si es el caso, lo experimentado. Por último, los estados mentales permanecen en una intermisión temporal: puro ahora, puro «presente».
El concepto «experiencia pura» de Nishida encaja con las características de la ontología de primera persona: uno experimenta directamente el propio estado de conciencia que precede a cualquier re-cognición o reflexibilidad (conciencia pre-reflexiva); se trata también de una experiencia intra-subjetiva y, al referir a la idea central de excluir cualquier «aditamento de deliberada discriminación », se muestra con otras palabras que se está ante una «sensación en bruto» que, sin esa escisión judicativa, es transparente, directa y a la que no le son aplicables las valencias verdadero/falso. La experiencia pura ocurre como un evento o hecho desnudo —se vivencia antes de cualquier reflexión correctiva sobre la verdad o falsedad de la proposición sobre esta o aquella experiencia—. Temporalmente, es el contérmino del ahora de los datos de experiencia.
Exponer la experiencia pura a partir de este acercamiento epistémico muestra, como antes se indicaba, que la filosofía temprana de Nishida es representativa de posturas filosóficas todavía relevantes sobre la conciencia. Asimismo, la experiencia pura nishidiana guarda similitud con presupuestos de las teorías asociacionistas sobre la conciencia.
La experiencia pura ocurre como un evento o hecho desnudo —se vivencia antes de cualquier reflexión correctiva sobre la verdad o falsedad de la proposición sobre esta o aquella experiencia—. Temporalmente, es el contérmino del ahora de los datos de experiencia
El asociacionismo se funda con Hume y sus intentos por justificar un principio de conexión entre los diferentes pensamientos e ideas en la mente. Posteriormente, esta idea humeana se desarrollará en el asociacionismo psicológico de principios del siglo XX. Esta orientación conceptuará la conciencia como conciencia introspectiva para mostrar el camino del sujeto hacia su auto-comprensión.
Una de las consecuencias de las teorías asociacionistas está ejemplificada en el modo que emplea James para indicar que la conciencia, tras evaporarse la pura diafanidad, desaparece. Es el nombre de una no-entidad. Según lo explica, la «conciencia» refiere a una función en la experiencia que los pensamientos ejecutan: la del conocimiento. La conciencia se supone para poder explicar que las cosas son y son informadas, conocidas. Relegarla a la función de servir al conocimiento y solamente a esta es lo que Whitehead entendió como reto radical de la filosofía y un modo de trascender los dualismos epistemológicos y ontológicos modernos.
Tras el programa epistemológico cartesiano, y con la recentralización del ser humano con Kant, una parte importante de la filosofía se acorrala en las estructuras elementales duales (sujeto-mundo externo; sujeto-objeto; cuerpo-mente, etc.). Ni el realismo ni el idealismo parecen resolver del todo lo que no son sino intentos de «ensamblar» al ser humano y al mundo (dejando a la vista la oquedad remanente entre las dos piezas). Continuamente se produce el empeño, realista e idealista, por buscar el modo de superar la brecha o heterogeneidad entre «ser humano» y «mundo» que abarca todas las demás estructuras duales.
Se puede aceptar que Nishida, siguiendo algunos de los presupuestos del asociacionismo psicológico, busca subvertir la esencia del dualismo elemental. Negándolo, la conciencia no puede entenderse ya como una entidad, sino como una experiencia unificada que debería llevar, entre otras cosas, a restituir la importancia del cuerpo o de cualquier algo que represente la «alteridad» del cogito (objeto, mundo, etc.).
Sin embargo, si se revisa el concepto de «experiencia pura» nishidiano a la luz de su aspiración por superar el dualismo, lo que se encuentra no es exactamente un sistema no-dual que hubiera solventado el problema con éxito. Se puede sospechar que ante lo que se está es ante una estrategia reductiva monista. Un origen singular que tomará la forma de una identidad entre sujeto y objeto. Como con claridad explica James Drayton:
«Dada esta tesis [de la identidad Sujeto-Objeto], se ve claramente no solo en base a qué Nishida mantiene que la experiencia pura es la sola realidad, sino también en base a qué afirma que el principio que unifica la conciencia es idéntico al principio que unifica el Mundo. Dicho con otras palabras: desde la tesis de la identidad, Nishida concluye que la naturaleza esencial de la conciencia y la naturaleza esencial del mundo son una y la misma».
¿Es la tesis de la identidad epistémica y ontológica satisfactoria? ¿Puede justificar Nishida la presupuesta armonización? No es una tesis satisfactoria ni el filósofo japonés la puede justificar plenamente. Se produce un defecto epistemológico (y lógico), pues Nishida confunde la indistinguibilidad perceptiva sujeto-objeto con su identidad. De acuerdo con Drayton:
«[…] la ausencia de la distinción entre Sujeto-Objeto al nivel de la experiencia pura es también un defecto epistemológico. Desde la posición de la experiencia pura no podemos decir si se está ante un episodio puramente subjetivo o es indicativo del mundo a nuestro alrededor. Al nivel de la experiencia pura, nosotros, pensadores conscientes, no podemos decir
desde nuestra posición perceptiva si estamos teniendo una experiencia genuina o algo artificial. Sufrimos de la carencia del saber-cómo. Hay una distinción, pero no podemos decir si se aplica. Sin embargo, el argumento de Nishida necesita una afirmación metafísica más fuerte, esto es, que no hay ninguna distinción —ni siquiera en principio— entre Sujeto y Objeto; y esta asunción parece falsa».
¿Por qué falsa? Básicamente porque Nishida no justifica lo suficiente cómo expande las determinaciones epistemológicas de la experiencia pura hacia sus conclusiones metafísicas. Dicho brevemente, su ecuación de la no-distinción epistemológica sujeto-objeto en la experiencia pura hacia la identidad ontológica de sujeto-objeto es cuestionable. Una cosa es plantear que dentro de la experiencia pura llegamos a, por ejemplo, un estado perceptivamente indiferenciado entre sujeto y objeto. Una conclusión completamente diferente es reducir la ontología solamente a condiciones epistemológicas, incluso si esto se presenta como experiencia pura/conciencia no-tética, pre-reflexiva o meramente funcional (de-ontológica o como no-yo). Tiene, pues, razón Drayton cuando afirma que el sistema de Nishida edificado sobre la experiencia pura hace difícil justificar la tesis de la identidad sujeto-objeto para defender el paso desde la experiencia pura al «Mundo» (o incluso, si se prefiere, mundo objetivo).
Drayton señala que la «ausencia de la distinción entre Sujeto-Objeto al nivel de la experiencia pura es también un defecto epistemológico. Desde la posición de la experiencia pura no podemos decir si se está ante un episodio puramente subjetivo o es indicativo del mundo a nuestro alrededor»
Cualquier lector que quiera indagar algo más en la cuestión puede encontrar en la obra de Nishida Intuición y Reflexión en la Autoconciencia [1917] los intentos (infructuosos según él mismo) por solucionar estos escollos y el conspicuo problema de lo uno y lo múltiple. Pero por ahora basta decir que, en el primer período de su filosofía, Nishida permanece atrapado entre el dualismo y el monismo, acorralado ante la imposibilidad de dar una comprensión clara y una solución al problema de lo uno y lo múltiple. Aparece una clara dificultad al justificar el salto desde la experiencia pura como función epistemológica a la experiencia pura como fundacionalismo metafísico. Y, en consecuencia, Nishida parece caer en las dificultades del modo moderno de pensar, que, pretendiendo llegar a los «hechos tales como estos son», se queda siempre en «como son para mí como conciencia».
Islas de conciencia: autorrealización y transhistoricidad
La exposición del punto de partida epistemológico y metafísico, la «experiencia pura», pero, sobre todo, la tesis de la identidad y el filosóficamente dañoso problema de lo uno y lo múltiple, conducen directamente a examinar en qué términos se puede confirmar o desmentir que la identidad epistémica y metafísica se traspasan a la dimensión ético-política o moral del yo deontologizado o pura experiencia/conciencia.
Para Heisig, en la obra de Nishida se encuentran lo que denomina como «equivalentes filosóficos» de la «iluminación» y el «no-yo» budistas. Subraya que, a pesar de lo significativo de la idea de autoconciencia interpretada desde la raigambre budista de un yo que despierta a su verdadera naturaleza como no-yo, Nishida no empleará términos fácilmente identificables con el budismo. Se mostrará ambiguo o demandará que el lector circunloquee para identificar esa distinción entre yo y no-yo. Así pues, si se mira hacia la noción de «experiencia pura», o la posterior «autoconciencia» con sus funciones dúplices (intuición y reflexión), o luego hacia la voluntad, todas ellas parecerían encubrir filosóficamente la iluminación budista y esa forma de máxima plenitud autoconsciente que pasa por des-substancializar el yo. Para el académico:
«Aquí [en Estudio sobre el Bien] tenemos el primer esbozo de lo que vendría a ser una filosofía del no-yo: una mente consciente reflejada sobre sí misma, intuyendo un estado anterior a asumir la postura de un sujeto que está frente a un mundo de objetos y recuperando su ‘verdadera personalidad’ a través del ‘olvidarse de sí mismo’. Ese tipo de estado es anterior no solamente en términos de procesos conscientes; es el estado prístino al que la mente retorna cuando es real y absolutamente auto-consciente».
Heisig también comenta con acierto los problemas del primer sistema no-dual de Nishida, formulando una muy precisa pregunta:
«Si la experiencia pura significa trascender la distinción entre sujeto y objeto que hace que la conciencia ordinaria sea posible, y si ser un sujeto cognoscente significa reflejar un mundo de objetos en el interior de uno mismo, entonces, ¿cómo puede uno conocerse a sí mismo sin convertirse uno mismo en objeto?».
El nudo de la cuestión que aflora a la vez que Nishida propone como concepto clave la «experiencia pura» es, sin duda, complejísimo, entrando en juego las dos dimensiones, intuición y reflexión, que posteriormente atribuirá a la autoconciencia. Así las cosas, al remitir a la dimensión consciente del individuo, por tanto, desde la mirada epistemológica, este no podrá permanecer en su constitución despersonalizada (la que se corresponde con la no-distinción sujeto objeto). Pero el paso de la no-distinción hacia la distinción con la reflexión pasa, obligadamente, por esa conciencia unitaria que se voltea sobre sí y, por ello, se divide en ese acto de mirar hacia sí. Por tanto, uno mismo solamente puede conocerse graciasba esa separación de sí: convertirse uno mismo en «objeto» de esa reflexión, lo que no quiere decir confundir nuevamente el aspecto epistémico con el ontológico —objetivarse para el pensamiento no es substantivarse uno como «objeto»—. No obstante, si se sigue que Nishida traspasa lo epistemológico a lo metafísico y, de ahí, traslada el fallo de su planteamiento epistémico hacia el ontológico, no hace sino confundir nuevamente los dos aspectos y caería en una «substancialización» (del individuo y del Mundo), que es de lo que precisamente quiere huir.
Para Heisig, en la obra de Nishida se encuentran lo que denomina como «equivalentes filosóficos» de la «iluminación» y el «no-yo» budista
Además de este punto, que requiere mayor estudio, lo que aquí interesa es dar paso al problema ético y político que puede desprenderse, precisamente, de la definición nishidiana de lo que constituye un yo. A continuación, se va a dar este paso interpretativo, atendiendo en primer lugar al anteriormente mencionado Tosaka Jun.
Tosaka es una de las voces menos conocidas de la constelación filosófica alrededor de la Escuela de Kioto, a pesar de que representa como pocos la «brillantemente dispersa diversidad» todavía por descubrir del movimiento filosófico. Sus textos estimulan la formulación de interrogaciones e interpretaciones, algunas de las cuales inciden directamente en tesis de Nishida.
Justamente en el documento esencial de 1932 que da nombre a lo que Tosaka presenta como «filosofía de la Escuela de Kioto», en la que incluye a Nishida junto a Tanabe Hajime (1885-1962) y Miki Kiyoshi (1897-1945), se encuentra una de las exposiciones más cabales sobre la significación de la filosofía de Nishida cuando este ya ha desplegado gran parte de sus temas esenciales. Tosaka, que muestra suficientemente que no se deja llevar por aserciones tendenciosas sobre la filosofía de Nishida, explicita allí lo que para él es una obligación moral impulsada, sin duda, por su ancorado marxismo. Se siente obligado a exponer críticamente el pensamiento de Nishida como ejemplar de la «filosofía burguesa idealista» (burujoa kannen tetsugaku-ブルジョア観念哲学).
No obstante, el lugar en el que desarrollará la crítica que en el texto de 1932 esboza es en La ideología japonesa (Nihon ideorogı˜ron) [日本イデオロギー論] [1935]. Allí expone los mecanismos que extravían el liberalismo cuando se trastoca en liberalismo moralista, al que llama «liberalismo cultural» (bunkateki jiyu˜shugi-文化的自由主 義).
Conforme a Tosaka, el liberalismo cultural es una forma moralmente «transmutada» del liberalismo:
«El liberalismo cultural tiene la mala costumbre de usar el liberalismo como una categoría moral [dõtokuteki hanchu˜-道徳 的範疇] para enmascarar su propio liberalismo como forma general a fin de suplantarla con el liberalismo moralista. El liberalismo cultural degenera en liberalismo moral. Ya no es un liberalismo de la cultura [bunka ni okeru jiyu˜shugi-文化に於け る自由主義], sino que más bien se trastoca en liberalismo culturalista [bunkashugiteki jiyu˜shugi-文化主義的自由主義]».
Lo que así describe es un mecanismo de decaimiento similar al que le acaece a la concepción del yo enraizada en la autonomía kantiana, a la filosofía de la subjetividad de Fichte y también al idealismo anglosajón. Por ejemplo, en la trastocada idea de autorrealización (self-realization), preconizada por autores como Thomas Hill Green (1836-1882) y presente en su obra Prolegómenos a la Ética (Prolegomena to Ethics), ampliamente difundida y leída en Japón. En palabras de Kawashima, Schäfer y Stolz, ese proceso de «moralización» del liberalismo y sus conceptos instaura el terreno para el idealismo y la conciencia religiosa como espacio privado de la libertad de conciencia que, no obstante, es inútil como refugio idealista de individuos apolíticos cuando entran en juego las conflictividades de la sociedad moderna capitalista.
Este es otro modo de describir cómo se resignifica la autorrealización individual para convertirse en asilo de los valores moral-culturales de la colectividad. La autoconsciencia del individuo o ese camino del sujeto que, parafraseando a Heisig, recupera su «verdadera personalidad» lo hace, en efecto, «olvidándose de sí mismo». Pero el individualismo entendido como la primacía moral de la persona frente a exigencias de cualquier tipo de colectividad social se ausenta también. En algunos casos, el individuo pasa a acatar un fin mayor que sí mismo —la nación—.
La ética y las «teorías políticas de la autorrealización » adoptadas por parte de los intelectuales y reformistas del Japón Meiji y transmitidas filosóficamente en el vehículo del idealismo se aceptaron, primeramente, en forma de concepto plenamente relacionado con el desarrollo del yo autónomo, de la individualidad. En parte por la vaguedad del concepto y por la transmutación «moral» del liberalismo, siguiendo a Tosaka, se abre el camino de su instrumentalización.
Se desvela la traslación desde las bases epistémicas y metafísicas de la identidad sujeto-objeto, que conforman la concepción nishidiana del yo de-ontologizado o pura experiencia/conciencia, hacia la ensambladura del ideal del «verdadero yo», que pasa a autoidentificar su realización personal con la suprapersonal —de la comunidad, el estado, la nación.
El proceso de transformación se explica mejor si, de acuerdo con la interpretación de Tosaka, se atiende a la descripción que aporta inmutable, lo no limitado ni sujeto al devenir ni a estructuras temporales teleológicas.
En este punto, lo que Marx criticara de la filosofía de Feuerbach, esto es, que este propusiera una idea del individuo humano como esfera aislada, abstraído del discurrir histórico, inmovilizado en la transhistoricidad del sentimiento religioso, es semejante a la conciencia de-ontologizada que se torna indiferente a medida que emprende su camino de autonegación autoemancipante. Volviendo a Tosaka:
«Para la filosofía de Nishida, la praxis es, como mucho, nada más que la simple acción ético-social. No se preocupa por si se relaciona o no con la materialidad intrínseca de la sociedad, con la producción o la política. La praxis no puede escapar de su carácter individual, personal, ético, e incluso si de la praxis se dice que es social, la sociedad en sí en la que el individuo nace y muere es, como mucho, una combinación étnica —es decir, ética-fraternal— de sus compañeros individuos. Como todo en esta filosofía tiene raíces individuales, personales, entonces absolutamente todo es, desde este punto de vista, praxis, y se vuelve imposible hacer cualquier distinción entre cosas respecto a si son prácticas o no. Por consiguiente, esta perspectiva finaliza negando la praxis. El trasfondo último que estimula esta negación de la praxis, esta filosofía individualista, es, claro, característica de su conciencia marcadamente religiosa».
Si, según la lectura de Marx, Feuerbach diluía lo humano en esencia religiosa, Tosaka ve en Nishida un proceso de disolución similar: una vida en sociedad del individuo que «designifica» la praxis traducida en misticismo. La praxis se transmuta en «trans-praxis» igual que la historia en transhistoria: una red de oquedades entre individuos abstractos. Una sociedad o colectividad concebida como «“género”, como una generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente los muchos individuos».
Si, según la lectura de Marx, Feuerbach diluía lo humano en esencia religiosa, Tosaka ve en Nishida un proceso de disolución similar: una vida en sociedad del individuo que «designifica» la praxis traducida en misticismo
Nota final
Se propuso como objetivo principal explorar en qué términos la transmisión de la concepción del yo resultante del tratamiento epistemológico nishidiano del problema de la conciencia, errado al confundir identidad e indistinguibilidad entre sujeto y objeto, contagia el desacierto a la metafísica y de ahí al campo ético-político. En esta nota final ya es posible constatar que se ha cumplido con señalizar dónde se encuentra la dificultad: mostrar en qué punto el monismo fundacionalista, subyacente al camino de autorrealización plenamente consciente, se satisface junto a la autonegación del individuo, que queda al margen, en un repliegue de sí sobre sí, a salvo en su huida del mundo, del afuera del que se extraña.
Casi al mismo tiempo que Tosaka leía críticamente la filosofía nishidiana, Adorno advertía de la función ideológica de las doctrinas del inconsciente —para el caso que aquí ocupa, equivalente a la función ideológica de las doctrinas de la conciencia. Adorno entendía que la atención prestada por el individuo sobre sus fuerzas inconscientes tenía como consecuencia el repliegue del individuo sobre sí mismo y la desatención de las relaciones sociales, creyéndose autónomo (independiente) de las mismas y a salvo en su estancia vital privada e intraspasable. Berlin expresaría esta misma idea al describir la «retirada a la ciudadela interior». La huida del mundo en sus formas religiosas históricas más reconocibles —menciona a sabios budistas, ascetas, estoicos— enlaza con una igual de desasosegante transformación del sentido mismo del individuo autónomo:
«[…] la forma individualista del concepto de sabio racional que escapa a la fortaleza interior de su yo verdadero parece irrumpir cuando el mundo exterior se muestra excepcionalmente pobre, cruel e injusto».
Así pues, al plantearse la filosofía del no-yo y esa mente que se refleja sobre sí para llegar a su verdadera personalidad autonegándose, conviene no perder de vista el riesgo de la suplantación de esa forma individualista que, para llegar al máximo de autorrealización y de perfección personal, se encierra sobre sí y se autoenajena del mundo exterior. Otro notable filósofo japonés, Ichiwaka Hakugen (1902-1986), al ocuparse también de advertir sobre los peligros de algunos presupuestos de la filosofía de Nishida y de la cohabitación del zen en el zénit del nacionalismo cultural totalitario japonés, vio que el monismo de la experiencia pura y la incomunicabilidad que se compadece con la nodualidad pueden alojar como inquietante posibilidad la pasividad del individuo y su aquiescencia con el poder. Una ética del deber que se identifique con la autoridad que controla para no sentirse controlado:
«El problema es respecto a qué se debería hacer una vez se ha vaciado el ego. Una respuesta puede ser servir al ‘todo’. Pero, ¿qué es ese todo? En la mayoría de las sociedades modernas, a gran escala el hecho más dominante es el poder de la burocrática nación-estado».
Las filosofías de la conciencia y las teorías ético-políticas de la autorrealización que las colman necesitan leerse críticamente para evitar que se introduzca con ellas, en nombre de la ascensión al verdadero yo, un individuo refugiado, sí, pero aislado, relevado de su ética de la responsabilidad. La plena consciencia de sí está suspendida en su inercia si mantiene intocada la realidad social y su única acción responsable consiste en acomodarse a ella.